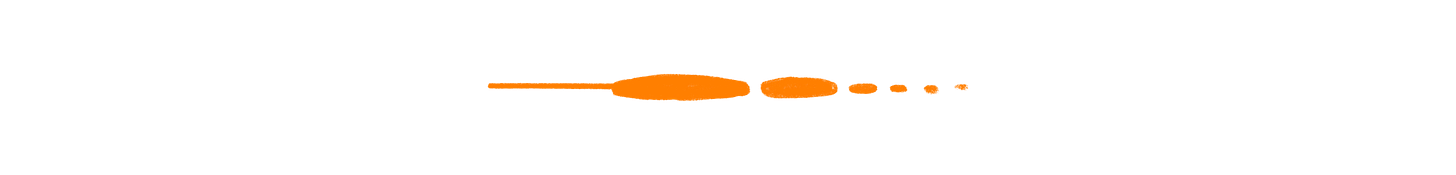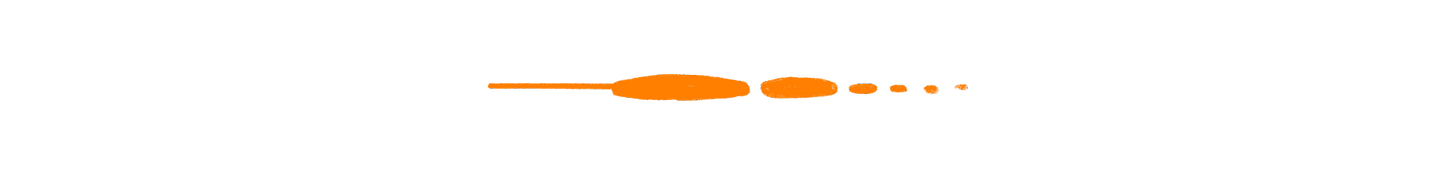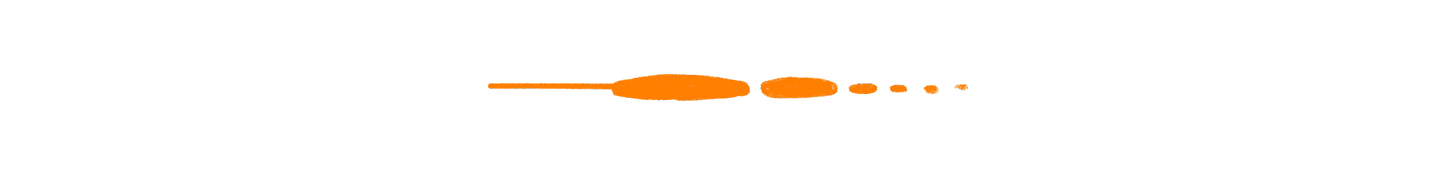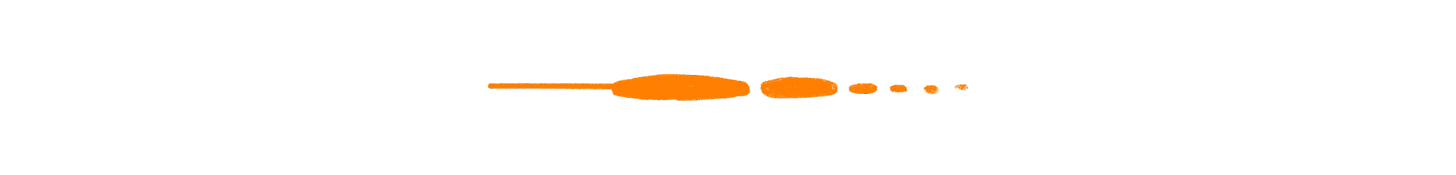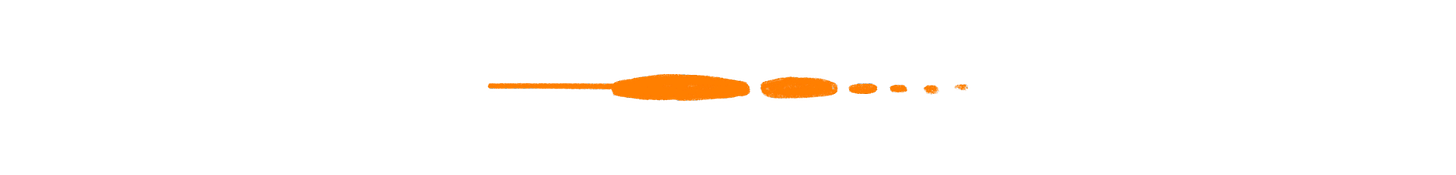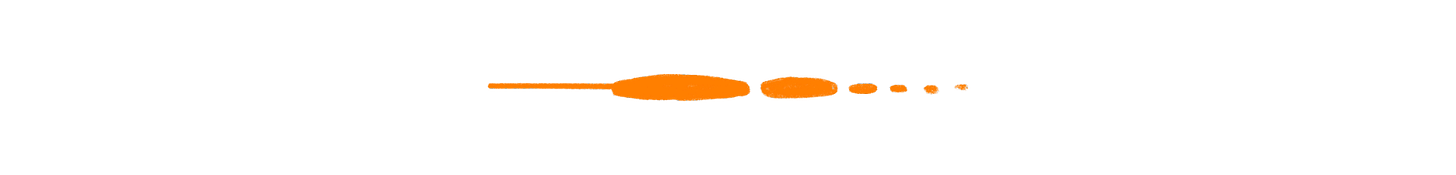sobre ser CEO a los 16 años
de dónde vienen y a dónde conducen las nuevas acepciones del mérito juvenil

A inicios de 2018 me fue bastante bien en un par de exámenes y recibí una beca para acabar la secundaria en el extranjero. El colegio que me extendió la beca, cuya pensión anual costaba diez años del sueldo de mi mamá, buscaba crear “líderes transformadores que tengan un impacto positivo hoy y en el futuro”, y era, no por casualidad, tierra fértil para overachievers como yo.
Mis compañeros (de México, de Vietnam, de Turquía) pasaron nuestros dos últimos años de la secundaria sacando buenas notas. Pero también creando apps, fundando start-ups, bocetando patentes de health-tech y viajando a Tailandia a liderar talleres de enriquecimiento educacional. Yo cofundé una conferencia sobre justicia social y peacemaking y pasé, además, un verano en un programa que aspiraba a “empoderar a jóvenes de todos los sectores de la sociedad para ser líderes de cambio positivo de por vida”. Vistas las cosas en retrospectiva, era previsible que en LinkedIn o en las postulaciones a la universidad muchos acabáramos autodenominándonos CEO o Founder o CEO and Founder de nuestras respectivas iniciativas. Cuando me gradué, en mayo de 2020, creía que lo que había visto era algo excepcional. Y tal vez lo era—pero me estoy adelantando.
Unos meses después de mi graduación, el New Yorker publicó un artículo que preguntaba si todo adolescente ambicioso hoy era un CEO and Founder. “Una innovación llamativa de la meritocracia moderna es el ejecutivo adolescente,” abre el texto, que perfila a una escuela pública de California en la que más de dieciséis empresas e iniciativas sociales fueron fundadas por los alumnos a lo largo del primer año de la pandemia. Me sorprendió, pero no tanto como cuando volví a Perú y reactivé mi Instagram y me di cuenta de que el fenómeno del CEO adolescente no estaba confinado al norte global ni a los suburbios afluentes. Mis amigos y excompañeros, limeños de clase media-baja, nuevos egresados de colegios públicos y agregadores de talento, también habían pasado esos años emprendiendo.
Y no eran los únicos. Amigos de amigos, amigos de amigos de amigos, el tipo de persona que Instagram me recomendaba conocer: las iniciativas eran diversas, y que fueran limitadas por los recursos materiales solo pulía el brillo de sus logros. Mascarillas biodegradables, aparatos tecnológicos sostenibles, programas de apoyo educativo a otros jóvenes. CEO, Founder, Founder and CEO. No era un fenómeno masivo: no todos los chicos que conocía se habían comenzado a identificar como jóvenes ejecutivos. Pero aquellos que sí lo hacían eran los suficientes para marcar el compás de un ritmo que yo había empezado a oír en todos lados.
Es difícil describírselo a quienes no lo han oído de primera mano. Me refiero a una constelación de ideas y comportamientos que han empezado a existir hace muy poco y que, sin embargo, se han vuelto increíblemente populares en los clústeres de adolescentes ambiciosos alrededor del mundo. Algunas nomenclaturas y términos recurrentes: innovación, justicia social, agente de cambio, líder. Studygrams, activismo, activismo virtual, infografías de Instagram. Una filosofía del progreso social que podría resumirse en la frase aporta tu granito de arena. Actividades como los emprendimientos sociales, voluntariados, y debate MUN. Verbos como “networking” y “empoderar.” Frases hechas como “jóvenes de bajos recursos y alto rendimiento.” Los perfiles de LinkedIn, tan exhaustivos como preuniversitarios; un discurso a medio camino el activismo interseccional y el departamento de recursos humanos de una multinacional.
Pero el elemento más reconocible de este ecosistema es el CEO adolescente. Y tal vez eso es porque el título es muchas veces más alegórico que descriptivo: funciona para aquellos que abren una organización cuya plataforma principal es Instagram, pero también para aquellos cuyos emprendimientos sociales alcanzan los periódicos y el Palacio de Gobierno.
Cuando me sumergí en este ecosistema por primera vez, recuerdo, yo hervía de optimismo: la ambición y la generosidad de mis compañeros me hacía sentir que todo era posible. Optimismo, entonces, y pasión, y arrollador idealismo acompañado de un mucho más arrollador orgullo generacional. Pero a lo largo de mi último año de colegio comencé a dudar de muchas cosas que había dado por sentado, una curiosidad que se acrecentó cuando volví a Perú. Veía en casi todos lados las mismas estructuras, los mismos símbolos incomprensibles. Y quería saber por qué.
una breve historia del CEO
Esto empieza en Estados Unidos, como siempre. Allí, luego de la Segunda Guerra Mundial, CEO reemplazó a Presidente como título del oficial de más alto rango de una empresa. El cambio, que marcó el adviento de la corporación moderna, fue paralelo al ascenso de la teoría del accionista, que afirmaba que el objetivo principal de una empresa era maximizar las ganancias de sus inversores. También llamada doctrina Friedman, esta teoría tuvo una inmensa influencia en el mundo de las finanzas a partir de los años 80. No sólo popularizó la compensación basada en acciones —lo que aumentó significativamente la remuneración de los ejecutivos—, sino que también llevó a una reestructuración de las estructuras corporativas para que estas otorgasen mayor responsabilidad a los CEO.
El investigador Mathew A. Hayward escribe que la aumentada importancia del rol, en adición a un enfoque periodístico que comenzó a atribuir el desempeño de una empresa exclusivamente a sus directores ejecutivos, creó al “CEO celebridad”. Un artículo llama al fenómeno “el romance del liderazgo”. Dicho de manera distinta, para finales de los 80s, el CEO se convirtió en el protagonista del teatro de la corporación.
Aún así, la imagen del CEO alcanzó su estatus mítico gracias al ascenso vertiginoso de la industria de la tecnología. Escribe el tecnólogo Jaron Lanier que la confluencia de los últimos años del optimismo psicodélico de California y las primeras encarnaciones de Silicon Valley desembocó en una escena ingenua y mesiánica: “había un sentido de justicia en la forma en que los hombres que habían estado en la parte inferior de la escala social en la escuela secundaria estaban camino a gobernar el mundo”.
Tomaría unas décadas más hasta que esa promesa se convirtiera en un mito. En 2005, Steve Jobs dio un discurso de graduación en Stanford en el que narró, por primera vez, los problemas que enfrentó para fundar su compañía. El discurso, con su énfasis en el triunfo de la resiliencia, la curiosidad y el individualismo, cristalizó los primeros grandes temas de la narrativa heroica del CEO. Los Zuckerberg y Bezos y Musk del mundo luego expandirían este guión, apoyado en la tesis principal de Silicon Valley: el objetivo no es sólo maximizar los ingresos, sino cambiar el mundo.
Move fast and break things. Hoy la tecnología ya no es sólo una industria: es un sistema de valores, una forma de interactuar con el mundo. Piensa entonces en el misticismo que rodea a la figura del CEO, las cafarenas negras de Steve Jobs o las publicaciones que coleccionan con fervor religioso los hábitos de los grandes ejecutivos (cuaresma o start-up: levántate a las cuatro de la mañana, date duchas con agua helada, practica el estoicismo). Éxito, autonomía, capital: a través del mito del CEO se refractan casi todas las otras imágenes del éxito de esta era.
Eso es, por lo menos, lo que me dijo Julia (cuyo nombre, como el de todos los otros entrevistados, ha sido cambiado para mantener su anonimato). En LinkedIn y otras redes sociales, ella se identifica como CEO and Founder de una organización que divulga información científica en Instagram. Cuando conversamos, me dijo que creía que su trabajo en esta organización la había ayudado a ingresar hace unos meses a una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Los títulos ejecutivos los descubrió primero “en el perfil de LinkedIn de varias personas exitosas que yo admiro, como Bill Gates. Es una palabra elegante, pero siento que me acerca a mis objetivos del futuro”.
Dicho así, es posible pensar que la influencia del mito del CEO en los jóvenes emprendedores es sólo nominal. Tal vez la distancia entre “presidente del club de ajedrez” y “CEO de ChessForChange” no es tan grande; tal vez las acciones que se ejecutan por debajo de ese título (comprar tableros, organizar reuniones, recaudar fondos) son las mismas. Y cabe la posibilidad, también, de que la popularidad de este título en ciertas secundarias responda a ciertas ansiedades alrededor de la autopresentación, ansiedades que la lógica detrás del funcionamiento de las redes sociales ha agudizado y democratizado. Sí: sin el internet social no habría un espacio donde presentarse y re-presentarse. Pero creo que la narrativa del CEO no sólo provee el lenguaje para hablar de la ambición, sino también provee una dirección y forma para estos deseos. Porque Julia es clara cuando habla de esos objetivos del futuro: después de graduarse, me dice, “quiero tener organizaciones, empresas y ONGs. Quiero ser CEO”.
Pero con esto no alcanza para comprender al ejecutivo adolescente. En 2009, la tarjeta de negocios de Mark Zuckerberg leía “I’m CEO, bitch!”: innovación radical, pero en tono de lobo de Wall Street. Cuando hablo con chicas como Milagros, cuyo emprendimiento busca llevar acceso tecnológico sostenible a zonas rurales de Perú, la retórica es diametralmente distinta.
“La situación de la educación en el país es muy dolorosa”, me dice al inicio de nuestra conversación. Fue la consciencia de esas desigualdades la que la motivó a fundar, con su papá, un proyecto que permitiese que que más estudiantes “accedan a la información, y que con esa información puedan transformar sus vidas y sus comunidades”.
Cuando la escucho hablar pienso en cómo la imagen pública de la generación Z, conformada por aquellos nacidos de 1997 en adelante, es una paradoja. Por un lado está el cliché de la generación de cristal y, por el otro, el cliché de la generación activista; al centro de la contradicción está la justicia social. Aunque las ideas progresistas han existido desde siempre, la vibra de la década pasada es muy específica: se aspira no solamente al progreso y la justicia, sino a la hegemonía cultural de los movimientos que buscan estos ideales. Lo que define a ambos clichés generacionales, a fin de cuentas, es no sólo una consciencia activa de los problemas sociales, sino un imperativo de acción frente a ellos. Alguien más insoportable lo llamaría lo woke. Mapéalo en hashtags: BlackLivesMatter, LoveIsLove, MeToo, FridaysForTheFuture. O en perfiles: Greta Thunberg, Malala Youzafai, Emma González. Ellas no triunfan en los términos materiales del capitalismo, pero triunfan en los términos de su cultura actual, pues son lo más cercano que tenemos a una clase clerical.
Tal vez la evidencia más tangible del nuevo protagonismo de la justicia social es la adopción de su lenguaje por parte de instituciones al seno del capitalismo. Luego del colapso de 2008, los organismos financieros de Estados Unidos empezaron a reemplazar la doctrina Friedman con la teoría del participante, que enfatiza la responsabilidad social corporativa no sólo hacia los accionistas, sino también hacia empleados, proveedores, y clientes. Para 2020, esta retórica se había convertido en la línea partidaria incluso del Foro Económico Mundial. Al respecto escribe el jurista Tim Wu sobre su experiencia en Davos que “al caminar, a veces pensé que había entrado por error en un mitin informal de Bernie Sanders: el capitalismo desenfrenado ha ido demasiado lejos; la avaricia corporativa ha puesto en peligro el planeta; ha llegado el momento de un cambio radical.”
Pero la ilustración más clara de la intersección Thunberg-Zuckerberg es la creciente área del emprendimiento social, que es donde Milagros ubica a su proyecto. “La gente piensa que somos una empresa o una ONG,” me dijo, “pero estamos entre ambos.” Así como ella, muchos de los chicos que he conocido a lo largo de los años y con quienes conversé para este texto colocan sus proyectos dentro del campo de los emprendimientos sociales. Para ellos, la prioridad no es enriquecerse, sino crear un cambio positivo en su comunidad.
Dominic Chalmers, profesor en la Universidad de Glasgow, describe a la social entrepreneurship como una manera de alinear la lógica de los negocios y las ideas progresistas para generar cambio social. Es una combinación popular: en los últimos 20 años, las escuelas de negocios de Stanford, Harvard y Oxford han abierto centros dedicados a estudiarla. Y en Perú, los programas para jóvenes emprendedores (de la UPC, de la PUCP, de Junior Achievement, de la SUNARP) emplean, explícita o implícitamente, lenguaje y valores originados en este campo. El emprendimiento social es atractivo, creo, no sólo porque es promisorio, sino también porque es conveniente: provee una razón moral para el emprendimiento, y subordina al activismo a las dinámicas capitalistas.
Tal vez es por eso que ha sido aceptado casi sin cuestionamientos. Escribe Chalmers que luego de iniciar un doctorado en emprendimiento social, encontró “poco en la literatura académica que criticase el dramático cambio de paradigma en la manera en la que se conciben y abordan los problemas sociales”. Pocos, continúa, han examinado la retórica de este campo más allá de los clichés de la pasión y la sostenibilidad. Pero es que suena tan bien. “Los jóvenes emprendedores innovan y usan la tecnología para salvar el mundo” podría ser la premisa de una película Disney, o el título de una charla TED. Es motivadora, es apasionante. Es todo muy bonito. El país se cae a pedazos, el mundo se cae a pedazos, la pandemia durará para siempre hasta que la corte el cataclismo climático—pero los jóvenes somos el futuro, y parece que andamos bien.
No es cuestión de desmerecer los logros de ciertos emprendimientos sociales juveniles. El proyecto de Julia, por ejemplo, llevó a cabo talleres de divulgación científica en Zoom; esos talleres crearon conversaciones que, de otra manera, tal vez no habrían tenido espacio para existir. Y, a veces, el impacto no es solo local. El proyecto que Milagros cofundó, por ejemplo, ha beneficiado a más de 700 jóvenes alrededor del país. Aún así, si estas cosas nos hacen sentir que la generación Z va a cambiar el mundo, es por la misma razón por la que las premisas y promesas del emprendimiento social han sido aceptadas sin reparos: es emocionalmente útil que sean ciertas. Vemos lo que necesitamos ver.
El emprendimiento de Milagros ha recibido amplia cobertura mediática, la mayor parte enfatizando su edad. Aunque cuando hablo con ella es clara al comunicar que su título es cofundadora, no CEO (ese es su papá, asegura), muchos de los artículos que cubren su emprendimiento hablan de ella como “la CEO de 18 años”. La frase suena familiar. A Greta Thunberg la canonizaron a los quince, a Malala Yousafzai a los diecisiete; Mark Zuckerberg fundó Facebook a los veinte y Steve Jobs, Apple a los veintiuno.
La juventud siempre ha sido una fascinación cultural, pero hoy la atención parece estar dirigida no hacia la adolescencia por sí misma, sino hacia la precocidad y los prodigios. Una vez empiezas a buscarlas, manifestaciones de esa neurosis están por todos lados. Apenas en 1999 la revista Fortune empezó a publicar la lista 40 under 40, inicialmente una clasificación numérica de la riqueza y, a partir de 2009, un catálogo de las personas con más poder e influencia en los negocios. En 2011, Forbes dio un paso más allá y sacó 30 under 30, que recopila a líderes de rubros que van desde el marketing hasta el impacto social. Ambas listas se convirtieron en fetiches culturales, y la demencia continuó, irremediable: 25 under 25, 21 under 21, 18 under 18. El mensaje atrás de ellas era claro. No sólo alcanza con ser rico o innovador: el mérito real está en lograrlo siendo lo más joven posible.
En un panorama así, los CEO sub-18 no deberían sorprendernos: son una propiedad emergente de un sistema de ideas que premia a la precocidad, el éxito empresarial, y el interés en la justicia social. Estas ideas se manifiestan en un montón de detalles casi imperceptibles: el concurso de negocios que hace un convenio con colegios y universidades; el programa de verano que pide a los estudiantes que coloquen su LinkedIn; el lenguaje de los panfletos corporativos. También los memes. No es sólo que estas narrativas activan en ciertas personas jóvenes el deseo latente de ser un joven CEO, sino que, en muchos casos, también fuerzan la existencia de aquel deseo.
“sin la virtualidad, hubiera sido una egresada más”
Jorge estudió en un colegio de Chorrillos hasta los nueve años, cuando recibió una beca para un programa para alumnos de bajos recursos y alto rendimiento académico. Hace un año, cuando cursaba cuarto de secundaria, fundó una organización que compila oportunidades vocacionales, de liderazgo y de inglés para otros jóvenes. Eso sí: evita el término CEO, pues prefiere Founder. Y la la universidad, me dice, lo ha preocupado desde más o menos sexto de primaria. “Cuando era pequeño me gustaban mucho las computadoras, así que me ponía a buscar estadísticas de admisión al MIT,” dice. “Y cuando crecí, comencé a decir que quería estudiar Ingeniería Informática. Hasta ahora no sé qué significa eso, no sé ni siquiera si existe esa carrera, pero sonaba muy chévere cuando lo decía. Y los adultos me miraban con cara de ‘ah, este niño sabe lo que quiere’. Y yo así de ‘por supuesto, ingeniería informática. ¡Claro que sí!’”.
La organización que becó a Jorge tiene como uno de sus ejes centrales al liderazgo. Como muchos programas similares, su premisa implícita es que alguien que saca buenas notas es un líder, y un líder es un agente de cambio, y un agente de cambio mejora al mundo. Es decir, invertir en algunos alumnos de bajos recursos retorna dividendos en materia de bienestar social. “Yo quiero mucho a [este programa],” me dice Jorge. “Han hecho muchas cosas por mí y lo aprecio, y han volcado un dineral de plata en Perú. Pero hoy en día yo escucho el término ‘agente de cambio’ y vomito inmediatamente. Y si oigo ‘liderazgo’, vomito también.”
Imagínate. “Haces algo, cualquier cosa, participas en clase, sacas buenas notas, y ya llegan: ¡Líder! ¡Líder! ¡Alumno líder! ¡Agente de cambio!” Es cierto que hay algo demente en la idea de que un colegio puede formar ministros, gerentes de corporaciones o líderes mundiales, al igual que hay algo ingenuo en la idea de que cien o mil egresados al año son capaces de cambiar el curso de la historia. Pero la inclusión del liderazgo como parte del currículo de muchos programas educativos apuntados a la clase media explica también el deseo de ser un CEO and Founder. Si ser líder es ahora parte del currículo educativo y si una de las encarnaciones más populares del líder es el CEO, entonces la educación ya no es sólo resolver fórmulas o hacer ejercicios de comprensión lectora, sino también saber emprender. Y cuando una pandemia trae consigo la peor crisis educativa de los últimos cien años, los chicos comienzan a buscar formas de adquirir esta educación por sí mismos, en sus propios espacios, empleando sus propias herramientas.
Conocí a Diana en Instagram. Aunque no ha fundado una iniciativa social, pertenece, como Jorge, a redes similares de mérito juvenil. En su bio se describe a sí misma como investigadora de una ONG feminista de alcance nacional (de la cual otra alumna es CEO). Más arriba coloca una hilera con las iniciales de las instituciones educativas y programas de liderazgo a los que ha asistido, y abajo linkea a un sitio que recopila sus perfiles de redes sociales y las grabaciones de charlas y webinars sobre educación que ha dictado en los últimos meses. También tiene un formulario en el que uno puede dejar su correo si desea recibir asesorías con ella para saber cómo estudiar en el extranjero. Cuando le pregunté, me dijo que consideraba que su trabajo era activismo educacional. Hace unas semanas fue aceptada a una universidad prestigiosa en Estados Unidos.
“Con la pandemia,” me dice, “pude hacer networking, conectarme, compartir oportunidades académicas. He podido tener más oportunidades, conocer a diferentes personas, participar en diferentes eventos, foros, workshops que me ayudan a mi y al resto. Sin la virtualidad, hubiera sido una egresada más”.
Cuando le pregunté sobre sus elecciones respecto a su presentación en Instagram, me dijo que esa información era necesaria para establecer su marca, lo que, a su vez, le permitía extender su red de contactos. “Me encanta hacer networking con otros estudiantes. El networking no sólo nos ayuda a nosotros como universitarios, sino como agentes de cambio para hacer un cambio social en nuestros países, nuestras universidades”. Como Diana, la manera en la que muchos de estos chicos (activistas, CEO, estudiantes, todas las anteriores) se presentan en el internet desdibuja las líneas entre activismo, emprendimiento, e influencia.
Muchos de los chicos con los que conversé tenían bios de Instagram similares a las del tweet insertado arriba. Y, pese a sólo ser un chiste cruel, ilustra dos críticas que salieron a la luz varias veces en el curso de mis conversaciones, una ética y la otra estética. La crítica estética dice que poner excesivo cuidado en la presentación de uno en el internet es cringe, es decir, motivo de burla y/o vergüenza ajena. Y tiene sentido, supongo, pensar que la ambición es vergonzosa. Pero no voy a argumentar contra la crítica estética: no se puede razonar con el cringe.
La crítica ética va por otro lado, y es paralela a la crítica del activismo como performance (en inglés, performative activism). Acusar a alguien de ser un performative activist es, de cierta forma, llamarlo poser, cínico o ignorante: sugiere que uno se preocupa más por incrementar su capital social que por aportar a las causas que dice defender. En vez de compartir una infografía de Instagram para transmitir información, esta clase de activista lo hace para promover su marca personal; en vez de vivir los valores que promueve virtualmente, este activista sólo comparte imágenes y cree que con eso alcanza para arreglar las injusticias del mundo.
Es tentador dibujar una línea. De un lado están los que se preocupan por el mundo y del otro a los que sólo les importa Instagram. Pero no es correcto, creo, decir que el activismo como performance es inútil: cualquier circulación urgente de información (tweets, tiktoks, memes en la timeline) pueden infiltrarse en el discurso e influenciar opiniones. No es equivalente a la militancia política, pero alcanza para despertar un interés colectivo que puede llevar a conversaciones con impacto fuera del internet. De hecho, es casi imposible que el activismo virtual no sea una performance: el internet tiende hacia el influencer, hacia el culto de la personalidad. Cuando la estructura mínima de nuestras plataformas digitales es el perfil personal, evitar el individualismo es imposible, incluso si se está intentando defender algo inherentemente colectivo como las luchas sociales.
Las grandes compañías tecnológicas no sólo son conscientes de esta imposibilidad, sino que dependen a un nivel muy fundamental de la instrumentalización de nuestras identidades virtuales. Escribe la periodista Jennifer Schaffer-Goddard que, en la práctica, cada plataforma social de hoy está diseñada para incitar a los usuarios a convertirse en creadores, y a los creadores a convertirse en vendedores.
¿Será que los jóvenes CEO ya existían, pero no contaban con las herramientas para dar a conocer sus actividades? Después de todo, la visibilidad del internet puede dar la ilusión del crecimiento. Sería difícil negarlo: aún no existen estudios cuantitativos de fenómenos como este. Pero incluso si ese argumento es cierto, también lo es que la visibilidad invita a la imitación. Cuando ves que alguien de tu edad está abriendo una compañía o creando un programa educativo —por muy modesto que fuere—, los límites de lo posible se abren: súbitamente entiendes que tú también puedes hacer lo mismo.
Hay, por lo menos, algunos indicios de que esto último es cierto. El Registro Nacional de Organizaciones Juveniles de la SENAJU, que no necesariamente documenta a todas las organizaciones que caen dentro del fenómeno que describo, contaba a 299 organizaciones a nivel nacional en 2013 y a 744 en 2020, un aumento de más del doble coincidente con los años en los que el internet social se asentó con firmeza en el Perú.
La virtualidad permite que estos proyectos existan: es ella la que los convierte en una posibilidad mental, y es ella la que requiere su producción. El mecanismo en acción aquí es el mismo al centro de la creator economy, el mismo que conocen bien YouTubers, los influencers, los creadores en Patreon y OnlyFans y Substack. La infraestructura del internet social nos incita a todos a volvernos emprendedores de nuestras marcas personales: es la lógica de una generación.
“¿ahora qué hago con todo esto?”
“No critico,” me dijo Milagros al inicio de nuestra conversación, “pero sí hago la observación de que muchas personas se atribuyen el nombre de activista o CEO pero tienen un interés más allá del hecho de ayudar”. Jorge, que tenía una visión más tajante de las dinámicas de este ecosistema, me dijo algo parecido. Para él, el éxito de un emprendimiento juvenil no sólo se medía en relación a los productos vendidos o estudiantes impactados, sino que “la clase de organizaciones más exitosas son las que terminan con un chico o chica entrando a una universidad gringa”.
Para un extranjero, el sistema de admisiones estadounidense es foráneo y esotérico, un mundo aparte de la cuantitatividad rigurosa de los exámenes de admisión de Perú. Para postular a la universidad en Estados Unidos, los alumnos envían sus puntajes del SAT (una suerte de examen de admisión universal), sus notas de la secundaria, dos cartas de recomendación, una selección de extracurriculares y premios recibidos, y un ensayo personal de 650 palabras. Un extranjero también debe enviar sus notas en una prueba de manejo del inglés, y ciertos programas y universidades piden ensayos, videos, o exámenes adicionales.
Es interesante considerar cómo Estados Unidos acabó con un sistema tan intrincado. En 1905, Harvard (cuyas decisiones muchas veces definen las del resto de instituciones del país) adoptó el College Entrance Examination Board como su principal criterio de admisión. El espíritu meritocrático pronto trajo complicaciones: si en 1908, el cuerpo estudiantil era 7% judío, para 1922, era 20%. “La administración y los ex alumnos se levantaron en armas,” escribe Malcom Gladwell: “se pensaba que los judíos eran enfermizos y codiciosos, avaros e insulares.” Con el fin de limitar su ingreso, el presidente de la universidad decidió redefinir la concepción de mérito en el proceso de admisión, que fue re-diseñado para alivianar el peso de los logros académicos y enfatizar la vida personal y el carácter de los postulantes. De acuerdo a Gladwell, una vez que la “crisis judía” se había acabado, las universidades de élite estadounidenses no abandonaron este proceso: lo institucionalizaron.
Hoy, el sistema de admisiones gringo ha expandido este énfasis en las características personales: las universidades dicen querer conocer a los alumnos, verlos ser imperfectos y vulnerables y auténticos en sus postulaciones. Para entrar a Harvard y universidades similares, entonces, no es suficiente con haber obtenido el puntaje máximo en el SAT, ni con tener un registro impecable de notas: también es necesario tener extracurriculares sobresalientes y procurar, en 650 palabras, una honesta e irresistible narrativa personal. Suenan a requerimientos tangenciales, pero hace ya décadas existe una industria entera dedicada a calibrar el perfil de un alumno y ayudarlo a “encontrarse a sí mismo” con el fin de que este pueda entrar a la universidad de sus sueños.
Con el adviento del neoliberalismo en los 80, las universidades de élite de Estados Unidos comenzaron a buscar posicionarse como instituciones de importancia global. Parte de esta campaña de internacionalización consistió en atraer a más estudiantes de otros países: los extranjeros matriculados en universidades estadounidenses pasaron de ser 305 000 en 1980 a más de un millón en 2017. Las razones de este aumento, desde la perspectiva de los alumnos, son fáciles de explicar. El sistema de postulación de Estados Unidos está centralizado, lo que lo hace relativamente accesible; para los alumnos de bajos recursos, las universidades estadounidenses de élite dan mucha más asistencia financiera que las de Europa o Canadá; saber inglés es más común que saber alemán o francés. Y quién no quiere, imagínate: estudiar en las mejores universidades del mundo.
“Yo crecí con eso,” me dijo Rosa, que acabó la secundaria a finales del 2020. “Creo que el primer deseo de todo estudiante de clase baja, media-baja es eso: ir a la universidad, superarse. ‘Quiero romper círculos de pobreza, quiero tener una carrera, quiero ser el orgullo de mi familia’. Y después no sé si se deforma, pero se convierte en otras cosas. (...) Ya no es solamente ‘quiero tener una vida feliz y un buen sueldo’, sino ‘quiero ser el mejor, quiero estar en la mejor universidad, quiero tener el mejor sueldo’”. Rosa destila algo que Daniel Markovits, profesor de la Universidad de Yale, dijo en una entrevista con Vox: al estar basada en la competición, nuestra meritocracia rinde culto a la superioridad y no a la excelencia. Es decir, no importa en dónde estás, sino encima de quién.
En 2018, Rosa comenzó a participar en debates del modelo de las Naciones Unidas (MUN, por sus siglas en inglés). A mediados de 2020 se dio cuenta que las personas que conocía en las competiciones de MUN comenzaban a fundar emprendimientos sociales y ONGs y, aunque ella nunca abrió la suya, se enfrentó a una lógica similar mientras alistaba sus postulaciones a la universidad. “Es como: ya, ya gané Best Delegate en MUN. ¿Qué sigue? Hacer mi conferencia. ¿Qué sigue? Fundar mi ONG. ¿Qué sigue, qué hago con todo esto? Estudiar en una universidad de Estados Unidos. Y seguir ascendiendo”.
Es una manera un poco cínica de ver las cosas, y no aplica a todos los chicos que deciden emprender. Como mencionó Milagros, “hay personas que sólo buscan los réditos de ser líder o agente de cambio cuando los intereses son otros, o cuando realmente no tienen las intenciones claras, pero sé también de muchos jóvenes con intenciones muy bonitas y un camino hermoso”. Esto se ha puesto de moda, me dijo, pero no es solamente una moda. Y yo creo que tiene razón, pero no sé si por las mismas razones.

Mi papá es guachimán, mi mamá auxiliar de inicial, y ninguno de los dos tiene título universitario. Para los programas que me han educado desde los trece años, califico como una alumna de bajos recursos y alto rendimiento; así califiqué para el colegio extranjero que, buscando a alumnos de una diversidad de contextos, me dio una beca completa. En ese momento no comprendía que la diversidad podía ser ornamental—en efecto, que alumnos como yo podíamos ser ornamentos—, pero incluso si lo hubiera entendido, no me habría importado. Tenía una beca. Tenía otras cosas de las que preocuparme. Mi familia, mi trabajo, la universidad, la escuela, y esa conferencia de la que soy Founder en LinkedIn desde los diecisiete años.
La cofundé con una amiga. El objetivo, escrito en nuestros afiches publicitarios, era “fomentar las habilidades de liderazgo y comunicación de cada delegado para empoderarlos a convertirse en agentes de cambio”. Con diez amigos alquilamos el transporte y el local, planeamos tres días de actividades y manejamos el proceso de admisión (la conferencia era gratuita, pero había que postular). Cuando recuerdo esos meses de esfuerzo demente, me asombro de que no hayan ocurrido catástrofes.
En ese momento no me sentía como el vehículo de la narrativa de nadie: todo me parecía una extensión natural de mis propios deseos. Si me lo hubieran preguntado, habría dicho que iniciativas como esa eran la pasión de mi vida: acababa de leer Pedagogía del oprimido y caminaba por el mundo con los ojos brillantes, lista para esparcir el evangelio de Paulo Freire. Era cierto entonces que creía en el poder de la educación, que era posible cambiar el mundo y que yo quería ser parte de ese cambio.
Pero también era cierto que pasé muchas de esas semanas enferma de miedo. Estaba postulando, como era la norma en ese colegio, a universidades gringas. Y era un privilegio tener acceso a ese tipo de expectativas, me recordaba constantemente. Era un privilegio estar rodeada de esa cantidad violenta de riqueza y oportunidades. Por qué, entonces, no me sentía segura; por qué sentía tanta desesperación.
Para empezar, porque tenía miedo de no entrar a la universidad y decepcionar a mis papás y así traer abajo la estabilidad económica que habían pasado tanto tiempo intentando construir. Es un poco demente pensar que tus elecciones, con tan pocos años de existencia en este mundo, arrastran importancia generacional, pero el miedo es así: irracional. Pasé también por la misma transmutación que Rosa describió hace unos párrafos, porque en algún momento dejé de pensar quiero ir a la universidad y pasé a pensar tengo que ir a la mejor universidad posible. De cualquier forma, entendía, a un nivel instintivo, que demostrar que uno quería ser un líder y agente de cambio era crucial para acceder a esas instituciones de prestigio global. Si demuestras que quieres cambiar al mundo puedes acceder a todo eso, y quién no quiere. Quién no tiene, en mínimas cantidades, algún deseo de hacer bien.
Cuando uno siente que hay tanto en juego, no es sorpresa que la distinción entre lo artificial y lo auténtico colapse. Es decir, ambas cosas podían ser ciertas: que yo amaba lo que hacía y que lo hacía por miedo. Más allá de mis propias dudas, no tenía razones externas para delinear una línea entre ambas emociones. Los adultos estaban felices de ver a la juventud emprender. Los donantes que pagaban por mi beca me aplaudían. Y al final sí ingresé a la universidad. Mi historia no es universal, y sería un error asumir que todos los participantes de este ecosistema responden de la misma forma a los mismos incentivos. Pero no nos equivoquemos: los incentivos siguen estando allí.
“sé que va a valer mucho la pena”
En diciembre del 2021 a Rosa le llegaron las primeras cartas de rechazo de universidades estadounidenses. Cuando hablamos, a inicios de Marzo del 2022, me dijo que ya se había hecho a la idea de estudiar en Perú, pero que el proceso de aceptarlo le había costado. “Me sentía muy mal conmigo misma. Me comparaba muchísimo con los chicos que postularon: 'Ellos crearon su ONG, yo no he creado mi ONG'”.
A lo largo de los largos meses de la postulación, me dijo, intentó resolver algunos de esos errores con herramientas adyacentes a las del CEO juvenil. Para enriquecer su currículo, se unió a dos programas virtuales, ambos con misiones de crear “líderes innovadores” que puedan “resolver desafíos globales.” Y se volvió head delegate del club de MUN de su colegio. Hablando de ese tiempo, me dice que era “súper apasionada por los derechos humanos, el feminismo, el [anti]racismo; me peleaba con mis amigas, las eliminaba de Facebook, tenía ganas de pelear por un mundo mejor, hashtag NiUnaMenos… Pero estoy cansada. Estoy tan cansada que no tengo ni ganas de opinar. ¿Realmente quiero ser el cambio? Fácil sólo quiero vivir”.
“Y de repente es sólo una etapa”, añade. “O de repente me quedo así. [Pero] si lo hubiera llevado mejor antes, si no hubiera perseguido esta ambición, si no me hubiera desgastado tanto antes, de repente ahora yo seguiría emocionada por ser un agente de cambio y creyendo que yo cambiaría el mundo”. Diciéndome esto, Rosa se detiene y se queda un rato en silencio. Luego concluye: “oye, de verdad, qué pena”.
Cuando hablé con Diana ella acababa de recibir la carta de aceptación de una universidad prestigiosa en Estados Unidos. Fue un alivio: entrar a la universidad la había preocupado desde quinto de primaria, “cuando veía alrededor del asentamiento humano donde vivo, y (...) me decía que si no me esfuerzo yo, no lo va a hacer nadie”.
Cuando entró a un programa educativo de alto rendimiento encontró a otros chicos que compartían esas ambiciones. Al llegar, pensó: “‘mira, él también quiere, pero solamente uno puede tener las mejores notas; dos no pueden ser primer puesto, el primer puesto es para uno’. Y uno se esfuerza para lograrlo. Pero cuando uno logra algo ya no sientes que haya sido un logro, sino una personalidad. Porque [ser primer puesto] era lo mínimo que yo podía hacer para seguir siendo Diana y seguir teniendo este perfil que había construido por años. Así que cuando llegó la carta de la universidad, pensé: ‘ya lo hice, es lo que tenía que haber hecho, es lo que yo sí o sí tenía que hacer para mantener esta imagen ante los demás’”.
Le pregunto si alguna vez ha sentido que ese esfuerzo ha tenido consecuencias negativas. Se toma un momento para pensarlo. “Cada vez que hablo con las personas que me rodean digo que siento que llegué a la vejez, porque tengo todo mapeado. Sé lo que tengo que hacer”. Pero no se detiene ahí. También quiere un posgrado, tal vez un MBA. “Y ya estoy viendo cosas para el PhD: el tema de mi tesis, cómo la voy a estructurar, cosas así. No creo que haya disfrutado mucho de mi adolescencia por tener estos planes. Pero sé que va a valer mucho la pena para mi familia y para mi sociedad”. Concluye: “No es malo, pero tampoco lo recomendaría".
nuevas formas de hablar del mérito
Hay un aspecto coyuntural que ha tenido especial incidencia en los procesos de postulación y admisión a universidades en Estados Unidos. La imposibilidad de llevar a cabo los exámenes SAT desde inicios del 2020 llevó a varias universidades a eliminar el requerimiento por los próximos cinco años. Esto no sólo abrió las puertas a muchos más postulantes, que ahora podían ahorrarse los costos y el tiempo de preparación para la evaluación, sino que también echó más peso sobre otros elementos de la postulación, como los extracurriculares.
Durante la pandemia, además, peruanos que ya estudiaban en universidades estadounidenses han abierto comunidades virtuales donde transmiten información y consejos sobre el proceso de postulación a Estados Unidos. Una de estas comunidades, alojada en Instagram, que cobra por sus servicios de asesoría universitaria y refuerzos escolares (y, en aras de la transparencia, para la cual yo he dictado tutorías de literatura en el pasado) tiene alrededor de 9000 seguidores. Otra, fundada a inicios de 2021, da un año de counseling gratuito a sus seleccionados, además de compartir información sobre la postulación en webinars y talleres mensuales. Organizaciones como estas aparecieron de manera reiterada lo largo de mis conversaciones para escribir este texto: varios de los chicos con los que hablé habían sido beneficiarios y, luego del ingreso a la universidad, se habían unido como instructores.
Pero si la pandemia ha hecho aún más popular el sueño estadounidense, no son sólo estos chicos quienes se han dado cuenta. En 2021, INTERCORP lanzó la primera convocatoria de Beca Cometa, un programa que busca llevar a jóvenes de bajos recursos a “las mejores universidades de Estados Unidos” para que luego “trabajen para crear un mejor Perú”. El programa, que beca a 20 estudiantes por año, no sólo cubre la pensión universitaria, sino también prepara a los becados para la postulación (“cursos de inglés, preparación para los exámenes (...), redacción de ensayos, orientación y guía”). Uno de los seis requisitos para postular, además de ser menor de 18 y no poseer los recursos económicos para cubrir los gastos de la universidad, es participar “en proyectos o actividades extracurriculares que demuestren tus ganas de impactar positivamente en tu entorno.” Más de 2000 alumnos postularon a la primera convocatoria.
Una forma de decirlo: el acceso ampliado a instituciones del norte global está redefiniendo el mérito juvenil. Otra: no alcanza con tener buenas notas ni con ser “buena persona”, sino que hay que demostrarlo en un lenguaje comprensible a las instituciones que, se supone, garantizan la movilidad social. Hay muchas maneras. Pero no he dejado de pensar en algo que, hablando de un fenómeno similar, dijo Vinson Cunningham: “una economía estaba creciendo, y su producto principal, jóvenes inteligentes de bajos recursos, era cada vez más visible.”
Por qué dudar de las buenas intenciones. Tal vez las organizaciones que este ecosistema crea son, al final, beneficiosas para alguien. Todas estas conferencias de justicia social y mascarillas biodegradables y páginas de divulgación científica deben estar creando un impacto positivo de alguna forma, en algún lugar. Tal vez es mejor pasar la adolescencia queriendo ser Elon Musk en vez de volverse punk o drogarse. Tal vez no hay ningún problema.
Pero no sé si estoy segura. Habiéndome beneficiado de esta tendencia nicho, parte de mí piensa que es como mínimo contradictorio darme la vuelta y preguntar por qué. Aún así, pienso en algo que Jorge dice cerca al final de nuestra última conversación. Cuando le pregunto si cree que estamos en la cresta de la ola de esto, de las ONGs de Instagram, los CEOs adolescentes, la carrera armamentista del mérito, él responde que no. “¿Y sabes por qué? Porque está funcionando”.
Es difícil hablarlo en cuestión de números, porque aún no existe mucha información cuantitativa sobre este ecosistema, pero yo creo que tiene razón. Los programas que buscan crear líderes emprendedores siguen naciendo y creciendo. Algunos chicos siguen entrando a las universidades gringas; otros los ven y siguen teniendo esperanza; la narrativa del joven CEO sigue siendo efectiva. Si Jorge tiene razón, entonces, sería útil comenzar a hacer algunas preguntas. Qué se pierde cuando asumimos sin cuestionamientos la retórica solucionista, el lenguaje corporativo, el sueño gringo. Dónde acaba esta carrera maratónica, hacia qué nos conduce; en qué momento dejan de acelerarse las cosas, y qué pasa después.
Le pregunto a Jorge si tiene alguna idea de la forma en la que describiría esto, si se le ocurre algún nombre para este fenómeno, cultura, moda, o lo que fuera que se ubique a medio camino entre todos esos términos. “La sistematización de ser bueno”, me dice, y se ríe. “O no. Es una sistematización, lo tengo claro. Pero no sé de qué”. Se detiene un momento. Luego añade: “no sé. No creo que tengamos las palabras para describir lo que está ocurriendo”.